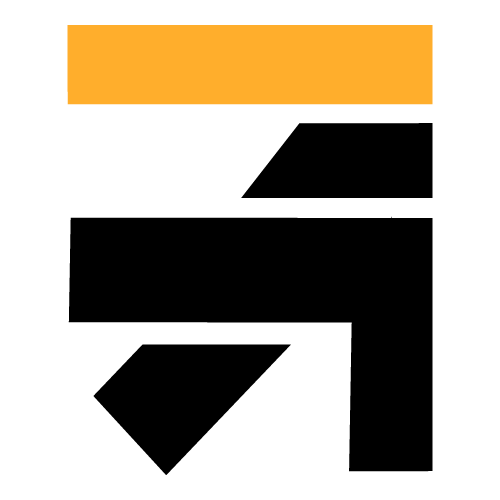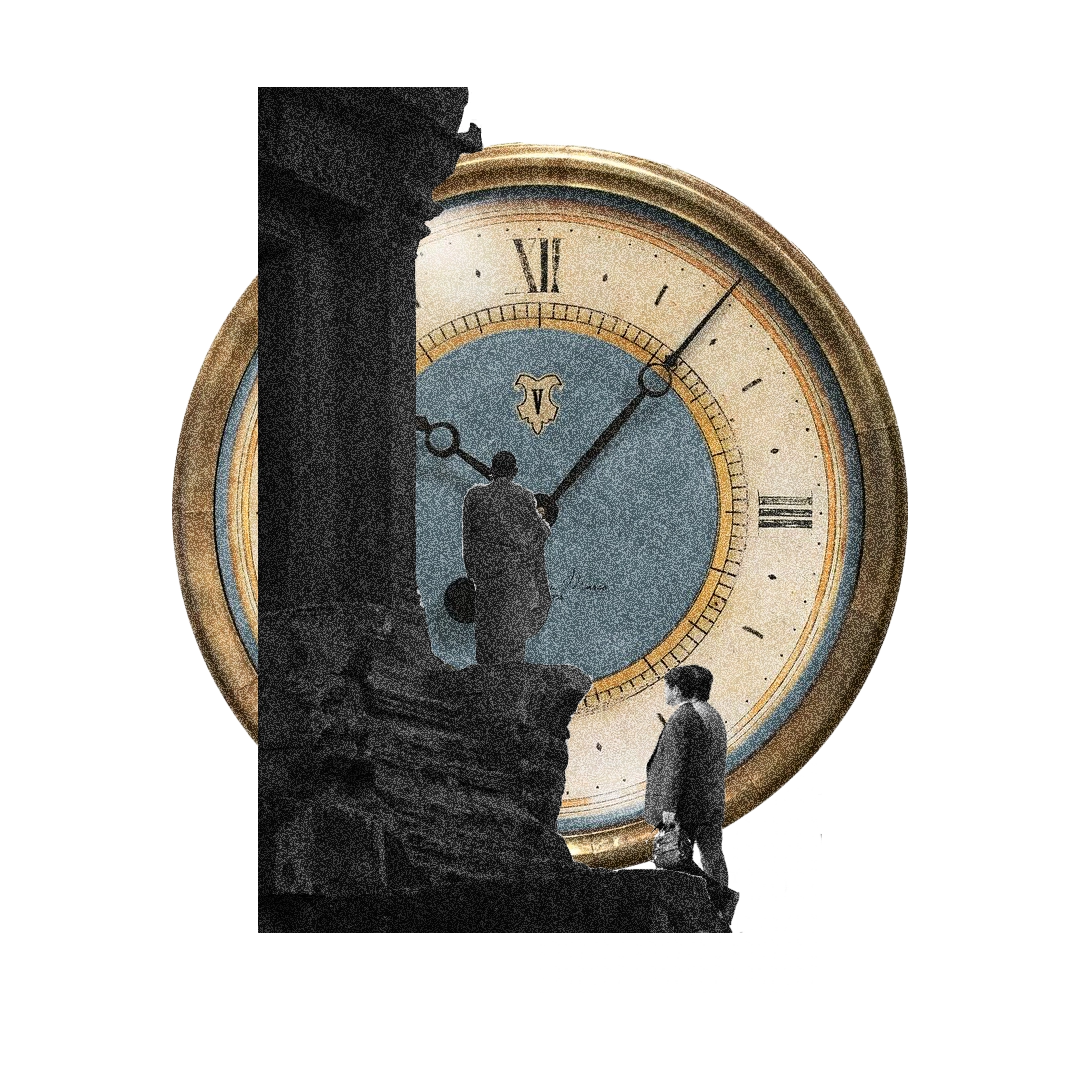Los errores gramaticales siempre me incomodaron. Usualmente, se cuelan en mis textos, y evidenciarlos me hace sentir un pecador. Una errata, en mi paranoia, destruye textos. Puntos mal colocados y letras suprimidas me angustian. ¿Pero cómo evitarlo? Quisiera saberlo.
Estamos acostumbrados a la velocidad. Muchas veces me es imposible resistirme a las palabras. Devoro consonantes, expectoro verbos. A veces, olvido presionar botones y, con mucha vergüenza, dejo que mis dedos dominen a mi cerebro. Incluso he escrito mayúsculas donde no debo.
La ansiedad me daña, me enferma. Por ello, busco respuestas, me refugio en consuelos metafísicos que pueden ocasionar estos pecados—a veces, atrocidades— en mí.
Es una labor de malabares. Pretendo, por ejemplo, que una voz dentro de mí, locuaz e irritante, me conduce al error. Si lo hiciese público, hoy acabaría en un hospital psiquiátrico; siglos atrás, si hubiera sido adinerado, hubiese creado un dios. Lo hubiese llamado Distracción, y hubiese creado un nuevo culto para él. Sin embargo, la realidad actualmente se expresa en lo atómico; mi empresa sería fútil y fugaz.
Distracción, brevedad y tiempo. La idea de la muerte, el arte y la vida se manifiestan en mí. Entonces, pienso en Heidegger, y las maneras en las cuales me habré equivocado al entender su pensamiento.
El hombre auténtico. ¿Podría ser uno de ellos? ¿Podríamos? ¿Qué somos si hoy nos hemos incendiado con las luces de nuestros celulares?, ¿en qué se sostiene un hombre agotado de tantos estímulos? La debilidad y la ansiedad opacan el esfuerzo. Estamos perdidos cada uno de nosotros, atomizados, en algoritmos y psicología conductual.
Pero reflexionamos. En el epítome del placer, hay pausas y respiros, silencios mancomunados: hacer el amor sin pensar en un calendario, caminar sin un destino al cual llegar.
McDonald’s no es comida casera. El periodismo nunca será literatura.
La fugacidad me aterra. Recolectamos y presumimos, a veces solo somos cuervos, reyes de un páramo artificial. ¿Pero puedo culparnos? ¿Quién puede sentarse y pensar? ¿Quién discutirá luego lo que se pensó?
A veces el yoga es una rutina y no un ejercicio espiritual.
Rápido, más rápido. Estamos atrapados, nos levantamos, nos perseguimos durante el día, esperando haber hecho algo de valor. Me explico: levantarse toma 5 minutos; bañarse, 10 minutos; desayunar, 20 minutos; el tráfico, 2 horas. Y el día se perdió. Y no vale la pena vivirlo.
Las aplicaciones de productividad son populares. Queremos ser máquinas, aunque seamos deficientes, distraídos y mortales… pero máquinas, al fin y al cabo. Producimos con orden, buscamos la eficiencia. Solo así obtendremos el resultado esperado: dinero, trabajo y familia. Por consecuencia, vendrá la felicidad.
La juventud, cuando es perfecta, es sinónimo de salud. Mente sana en cuerpo sano. Tu corazón rendirá más años si cuidas de ti. Si no lo haces, será un estrago.
Eso me hace pensar que, si medir nuestros latidos no fuese tan complicado, estos se transformarían en la unidad primaria del tiempo. Sesenta latidos serían un minuto y un minuto sería algo muy personal… Los gordos y los pobres, seguramente, envejeceríamos rápido, y los monjes, en su paz, estarían muy cerca a la eternidad.
Por ende, un latido no sería equitativo.
El segundo es la democracia de la muerte. Los seres humanos creemos morir en la misma sintonía.
¿El monje lo hará? Imagino a uno, en alguna montaña asiática, midiendo su vida en amaneceres, y tiene tantos años como veces ha presenciado un ocaso. De existir, afirmaría que él no escribe textos rápidamente, ni se enoja por los errores que podría cometer. No tiene por qué. Vive en la simpleza, sin ataduras. No le late veloz el corazón.
Originalmente publicado a finales de noviembre del 2019. Editado el 30 de julio del 2024.