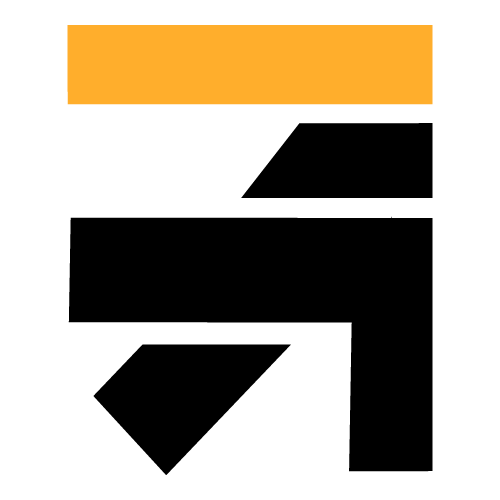Mientras sostenía el iPad y escuchaba tu voz, sentí que el mundo podría haber terminado allí. Tus palabras alimentaron mi imaginación. Buscabas expresiones ingeniosas para finalizar tus bromas y hacerme reír; citabas autores como Salinger o Camus, y, cuando era necesario, llenabas la habitación de silencio. Esa Nochebuena tu voz fue mi única luz.
El departamento que ocupaba junto a mi familia nunca albergó una Navidad feliz. Durante los primeros años de mi vida, cada 25 de diciembre repetíamos el mismo ritual: nos agrupábamos en una mesa, rezábamos, discutíamos y, luego, empezábamos a llorar. «¿Por qué el pavo está tan frío? ¡Carajo, nada se hace bien en esta casa!». «Ya, Gabriel, cálmate…». «¡Carajo!».
Gabriel no se calmaba. Golpeaba los vidrios, las puertas y, a veces, nuestras extremidades. La Navidad terminaba en llanto; mamá terminaba en llanto; yo terminaba en llanto. Aunque todavía tenía la capacidad de soñar. Frente a la pared de mi cuarto, recostado, imaginaba paraísos cálidos llenos de tonos anaranjados, un pavo y canciones de Mickey Mouse. «Desearía no estar acá».
Tus Navidades no eran más felices que las mías. Como pesabas la mitad de lo que debías pesar, cada verano te abandonaban en una casa para niñas como tú, donde pretendías mejorar y engañabas a quienes te cuidaban lanzando la comida detrás del jardín, suprimiendo el hambre con un cigarrillo. Internada, lánguida, azul: tus labios nunca se unían del todo. Tu boca siempre seca. Tus labios siempre partidos.
Tus palabras deshicieron mi mundo. Me dijiste que la verdad no estaba en los salones, que las clases eran solo una monotonía, una reserva de información y cosas vacías. «Ven, lee». Los cigarrillos combinaban muy bien con el tono pastel de tu vida. «Ahora, escribe». Y ejercité mi mano hasta olvidar el motivo por el cual empecé a escribir. En mis dedos se originaron historias absurdas de un futuro en Alemania, un idilio en Chicago, cuadros de óleo incinerándose en un departamento de Buenos Aires.
Creé, en ese tiempo, lo que yo pensé que era poesía: impulsos de mis pensamientos, palabras que parecían piezas de Lego y malabares sintácticos. «¿Por qué tus poemas lucen así?». «Porque, mira, tienen un sentido; estas palabras son solo bloques, un rompecabezas». «No entiendo». «No sé rimar». Te reías.
Todas las noches me repetías la misma directriz: «Escríbeme». Y yo escribí. Escribí tanto que olvidé el colegio; escribí tanto que aprendí la posición de todas las letras de mi teclado; escribí tanto que quise ser escritor. Cuando vi mi reflejo en la pantalla oscura del computador, quise ser escritor.
Tú querías ser una ilusión: una eucaristía. «Espero morir pronto, espero que mi vida no se prolongue demasiado». «No digas eso». «Me entretiene ver cómo me deseas; yo no podría quererme tanto». Fumabas dos cajetillas de cigarro al día y nunca estabas en casa. Cuando llegó diciembre, te enviaron de nuevo a ese lugar donde solo había niñas, como tú, que eran estrellas fugaces en el cielo.
Nuestra conversación ese mes nunca acabó. Y en Navidad, bajo los adornos, con la sábana separada de mi cuerpo, echado en el piso, te quise. Te quise más de lo que me hubiese gustado admitir, más de lo que me quise a mí mismo. No sabía que diez años después todavía pensaría en ello. Con mi pecho, que años atrás hubiese sido destrozado por el asma, pegado al piso, te quise.
Atento a las palabras del iPad, su luz consumía mis ojos en la oscuridad de la noche, pues todos los adornos estaban apagados. Gabriel ya había gritado. Yo ya había llorado.
Nuestro amor fue la melodía de las notificaciones del sistema operativo. El rastro de mi devoción fue la grasa de mis huellas dactilares en la pantalla. ¿Era amor? Solo imaginé un futuro donde tú no existías: una casa llena de flores, cortes en las cortinas y libros que quisimos quemar. Esa Nochebuena, solo exististe tú.
—Aquí me siento sola, todas son como yo, pero hay un gatito. Amo al gatito.
—¿Y qué más?
—Hay un columpio, quisiera columpiarme allí.
—Yo me columpiaría contigo por toda la eternidad.
Esa Navidad fue eterna. Ha perdurado en mi memoria más de una década, pese a que después, pronto, todo desapareció. La batería del iPad se agotó. A las tres de la mañana se escuchaban sonidos distantes de los últimos fuegos artificiales. E imaginé que tu voz existía detrás de una ventana, que todavía podrías, si quisieras comer un poco, llegar a ese departamento en el extranjero, conmigo o sin mí. Y yo, ¿realmente hubiese podido columpiarme contigo por toda la eternidad? Ese día creí que sí.