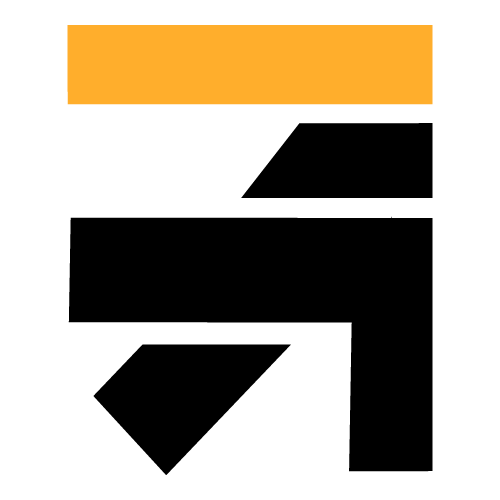En Aguas Calientes, una guía turística me dice que necesita una persona más para completar su grupo. Accedo. Así que, junto a una familia chilena, subimos en un bus hacia Machu Picchu.
Iniciamos el tour, pero ellos se distancian porque desean conseguir fotografías para sus redes sociales. Así, cada segundo se convierte, para la pareja y sus hijos, en una oportunidad; para mí, en una pausa; para la guía, es valioso. Mientras el marido y la mujer abren los brazos hacia las montañas, veo a la guía inhalar hondamente.
Se toca las rodillas. Año tras año, los caminos incaicos son más difíciles de subir. El tercer piso del hostal donde alquila un cuarto y Machu Picchu se parecen más con el paso del tiempo. Imagino —construyo ideas en mi cabeza— que los extranjeros ya no resaltan su belleza, que estas historias están reservadas para las más jóvenes, bromea.
Hay ternura en sus acciones. La guía camina sin libros genéricos, llenos de imágenes de Google en sus brazos, o con la prisa de un itinerario riguroso. El paseo que nos brinda, en cambio, es lento. Por lo que, mientras avanzamos por Machu Picchu, su voz se impregna en los pasadizos. Y me pregunto: ¿qué recordaré, en unos años, el monumento o su relato del monumento?
Nos detenemos en el mirador y observo la melodía del paisaje. Luego, nos sentamos.
—Hay muchos turistas, ¿verdad? — pregunto.
—Se está recuperando… Desearía que hubiera más.
Y entiendo su visión del mundo, que parte de la necesidad. Pero Machu Picchu ya es un hormiguero políglota y no hay rincón que no se haya transitado.
—La pandemia detuvo todo esto…
—Sí, hijo, la pandemia. Todo estaba vacío. Abajo era un pueblo fantasma.
—¿Y cómo hizo?
—Nada se hizo, pues.
Aguas Calientes fue una babel muda cuando la cuarentena inició. Ella se fue a Cusco. Sus primeros días en la ciudad fueron pacíficos; luego, los ahorros se redujeron. Al reloj le daba pereza avanzar. Hubo tres mil metros de altura y pulmones sin oxígeno. Hubo incertidumbre y miedo.
Me dice que fueron meses llenos de escasez, que la mamita de pronto envejeció rápidamente; que su hija, que estudiaba enfermería, se llenó de angustia, y que ella se sintió abandonada.
Imaginar su casa me es imposible. En Cusco, solo conozco la zona de los turistas, las casonas hechas comercio y la pantomima de los ponchos y la alegría. Ella vive —infiero— en las calles de Cusco que son similares a las de Lima. ¿Cuál habrá sido su hogar? No me atrevo a preguntarle.
Pero me dice que su mamá pensó que mientras hubiese lo necesario para comer, el resto no importaría. Se vendieron tortas y queques, gelatinas y flanes. Recuerda que nadie salió por más de un año.
Los turistas avanzan. Nosotros avanzamos con ellos. Pasamos por cuartos, toco algunas piedras. ¿Cuántas personas habrán hecho el amor entre estas paredes? ¿Cuántas cabezas habrán derramado lágrimas frente a estas rocas? Si las ondas del sonido nunca desaparecen, ¿podría escuchar algo? Pienso en los amores y los odios, en el ascetismo y la lujuria.
La guía habla de los Incas, una cultura idealizada. Admira el amor, el respeto y el trabajo. Yo no lo digo, pero no le creo del todo. Seguramente, así como hubo respeto, hubo crímenes. Sin embargo, la familia chilena asiente y luego vuelve a irse.
—Hey! Let me take a picture!
Alguien posa en la entrada de un pasadizo y yo siento que no pertenezco.
La guía, ante mi mirada extrañada, me pide el celular. Yo le confieso que prefiero tomarme un tiempo para mí en lugar de una fotografía. La dejo con la familia chilena y avanzo para sentarme.
Imagino historias de niños indígenas corriendo por aquí, los rumores de un exterminio y ecos que desaparecen. Después, la lluvia y el verde, la maleza y los insectos, campesinos y ganados, charlas en secreto, nietos y verdades transformadas en chismes. Imagino al estadounidense que tuvo que decirnos que nosotros existíamos. Imagino un bulldozer y excavaciones en este lugar.
—¿Y ahora están bien?— le pregunto a la guía cuando me alcanza.
—Sí, pero no me gusta la protesta
—¿En serio?
—Tampoco me gusta la presidenta, pero si todo se corta, ¿cómo comemos nosotros?
—¿Y las muertes?
—No sabemos qué hacer. Los poderosos se olvidan del pueblo… Y nosotros tenemos que traicionarnos para vivir.
Callo.
Tres espejos de agua en el centro de una habitación reúnen a todo el grupo. La guía nos comenta que el cielo hablaba en esos tres recipientes, que desde el cielo se entendía a la tierra. Pienso que describe un evangelio.
Lo que queda del paseo es anodino. Es la repetición de las mismas acciones con protagonistas caucásicos. Saliendo de Machu Picchu, todos nos despedimos, excepto la guía y yo, ya que bajamos en el mismo bus.
Mientras descendemos la montaña, me menciona de nuevo a su hija, que al menos siendo enfermera podrá tener una vida menos exigente. Me dice que la única herencia que le dejará es la educación. Yo recuerdo a mi madre.
Tras la ventana, solo hay verde. Y siento que ya olvidé el monumento. Machu Picchu no existe. Las piedras unidas solo son la excusa de un viaje y los turistas solo saben susurrar los rumores de un mundo que no nos pertenece.