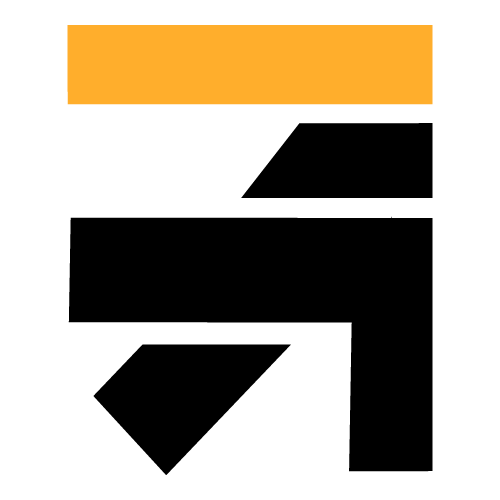Hablar de política solía ser incómodo. Durante un periodo de mi vida, suprimí la idea de gobiernos y estados de mi cabeza. Olvidé los nombres de los protagonistas políticos. Ocultaba al público mi ideología.
Fue una decisión premeditada. Cuando la adolescencia terminó y los jóvenes empezaron a vestir formal, ordenar cafés y materializar fantasías holísticas, iniciaron las miradas de reprobación y los comentarios tajantes. Hay mejores cosas que hacer. Solo me importa mi vida. Al final, todos robarán.
La pluralidad se redujo. Mi círculo de amigos se volvió homogéneo. Eran el mismo polo, el mismo peinado, el mismo pantalón y los mismos zapatos. Las palabras que salían de sus bocas eran tan similares que se apareaban. Oraciones superficiales se desprendían de esos labios. Bucles de veranos, salidas con cocteles y parejas a las que sí valía enseñar en Instagram.
En el vacío de las conversaciones lo sentí. ¿Dónde estaban las aspiraciones que iban más allá de lo material? ¿Dónde estaba el dolor? La perfección ocultaba una cara triste que yo conocía muy bien. Pero, ¿cómo podría culparlos? ¿Cómo define el sufrimiento alguien que nunca sufrió? Tal vez se habían acostumbrado a materializar sus deseos rápidamente. Recuerdo impulsos y caprichos. Enojarse en Lima un martes en la tarde y amanecer con tranquilidad en Bogotá. Recuerdo restaurantes y paseos, boletas que igualaban el salario de una trabajadora del hogar.
A veces, mis lecturas plantaban dudas en mí. A veces, la realidad del país me llevaba a sostener ciertas lecturas. Entonces, la elección entre Keiko y Castillo se dio. Las conversaciones se polarizaron. Todo lo expresado era una dicotomía.
Confesé mi voto. Las opiniones llegaron. Pero si tú estás bien, huevón. ¿Quieres perder todo lo que lograste? Tienes que pensar como un empresario. Mientras escuchaba los discursos, el temor de perder libertad o fantasías locas de una dictadura comunista, pensaba en lo que había logrado. Triplicar ingresos en dos años, no tener que revisar mi billetera. Pero no se trataba de aparentar más, escapar u ocultarle al mudo el llanto.
En el año nuevo que siguió a las elecciones supe que no pertenecía allí. Supe que no los entendía. Cuando incendiaron una piñata con la figura del expresidente, reí. Cuando le dijeron serrano de mierda y cholo asqueroso, sentí dolor. Toqué mi piel. Tal vez, en otras circunstancias, yo también hubiese sido incinerado.
Poco a poco, el odio y el temor aumentaron. Castillo, que entre muchas cosas también era un incompetente, quiso disolver el congreso para posteriormente capturarlo. Preso, ascendió al poder Dina Boluarte, el fujimorismo tomó gran parte —o en su totalidad— el poder legislativo. Poco a poco, tomé distancia. Desgrané los círculos, me recluí, analicé, escribí y, eventualmente, dejé la habitación.
Un día dejé de tener miedo de lo que decía.