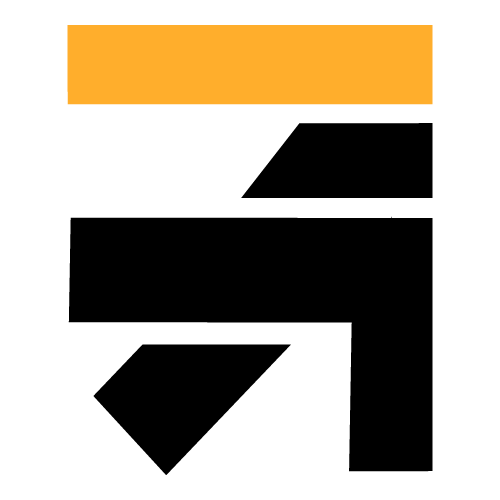Originalmente publicado el 30 de noviembre del 2020. Editado el 10 de septiembre del 2024.
Un mes atrás todo era diferente. Mi habitación y mi rutina me componían. Mi cuerpo se confundía con la madera, me recostaba en ella en las noches de calor. Solo notaba que los días iniciaban cuando los rayos del sol se filtraban por las rendijas de mi habitación. Los monótonos tonos y los monótonos colores, al llegar la mañana, eran vívidos y saturados. Pero prefería que mis pantallas tiñesen mi rostro de azul.
Quise cambiar de vida. Antes lo había tratado.
Cuando tuve dieciséis, el olor de mis libros se perdió en el césped. Cuando tuve nueve, mis polos llenos de sudor eran rozados por balones de fútbol. A los quince, tuve paseos románticos.
¿Qué había pasado con mi vida? ¿Me había asesinado? No. Pero había adoptado una vida recluida. Había dejado de vivir. Me había acostumbrado al olor de mi cuerpo, a la curva de mi espalda cuando los libros aterrizaban en mis manos y la luz del foco barato delataba una sentencia voluntaria.
Entonces, teoricé mi vida. Investigué en internet algunas salidas. Decidí correr.
Una sucesión de problemas en mi cabeza fue la consecuencia. Ideas relacionadas con la incomodidad de mi piel y mi cuerpo aparecieron. Imaginaba la gravedad de los pliegues de mi abdomen; mi nariz apenas funcionando; el sabor de la goma en mis dientes. Sentí el dolor de la planta en mis pies; la combustión interna de mi cuerpo y la fricción de las medias y mis dedos.
Temía que me vieran. Temía las burlas. Pensaba que alguien pensaría acerca de mí. Allí va, está gordo, se caerá. Raspón en la rodilla. Revoluciones oxigenadas. Cintura oblicua. ¿Qué hace acá? Mirada al piso. Que se vaya, con esa ropa no se corre. El buzo simple, el polo viejo. Logotipos deshechos. Pensamientos egocéntricos, aterradores y ficticios.
Tuve que prepararme semanas completas. Cada día decía «mañana será». Y mañana no llegaba.
Quise ponerme las zapatillas, acomodarme las medias, ajustarme el buzo, luego el calzoncillo y finalmente el polo. Sí, era así, pero al revés. Pegué miles de notas en la pared. Planifiqué los días. Quince minutos exactos. Quince minutos bastarían. Y así, progresivamente, aumentar. Mañana serían veinte, el día siguiente veinticinco, y así continuaría hasta que un día, sin notarlo, pudiese correr veinticuatro horas, sin detenerme, ni dormir, ni estudiar, ni leer. ¿Lo imaginas? Un año entero dando pasos ininterrumpidos, hasta que las piernas sangren y los glóbulos oculares se desborden, que bajen como leche sobre mis hombros.
Rojo, fraccionado y cansado. Darle la vuelta al mundo. Ser un jinete del apocalipsis.
Pero correr me aterraba. Ir por la avenida Raúl Ferrero, que me atropellen, sin que nadie haga nada. Sin aire, sin oxígeno, sin justicia. Comprar al sistema judicial con los proxenetas de Santa Anita. ¿Por qué correr sobre líneas blancas? Las personas solo deben andar en las veredas y en sus casos, nunca por la pista. ¿Ese hijo de puta no tenía otras cosas que hacer? No tenía, al parecer.
Pero corría de seguro para aliviarse, curarse y olvidarse de sí. Mientras las rodillas se desgastan, continuaba. Era más lento que las agujas de un reloj.
Pero inicié. Sin narrativa. Solo por impulso. Harto de los pensamientos, sin mucho que hacer, sin planificaciones, sin fórmulas. Salí, caminé, corrí y tropecé. Me levanté y doscientos metros después me faltó la respiración. Sin embargo, en una semana fueron cuatrocientos. Y, un mes después, un kilómetro.