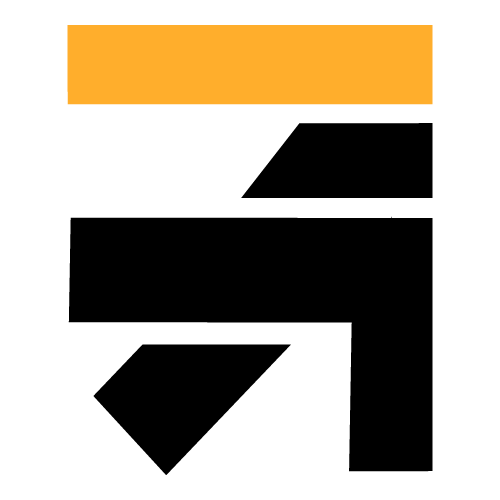Miraflores es un distrito hermoso. Sin embargo, no entiendo a quienes han resumido sus vidas en los límites de sus cuadras. A quienes componen sus días de una oficina, restaurantes estéticos, paseos breves y la ilusión del mar; a quienes consideran que la vida o el Perú finaliza en estas cuadras, y que aquello que traspasa los límites de San Isidro, Barranco y distritos similares es producto de la desgracia o el turismo.
Llevaba un tiempo pensando en ello cuando Daniela y yo habíamos quedado para salir. Había sido una semana dura, otra semana más. Yo había terminado un libro de Deborah Eisenberg; Daniela se había desvelado respondiendo correos. Le dije que fuéramos al cine; me mencionó uno cerca de su casa. Le dije que fuéramos a un restaurante; me mencionó uno cerca de su casa. Entonces, el mundo se hizo minúsculo.
Me sentí cercado. Llevaba unos meses viviendo en Miraflores. Muchas luces, mucho orden: estaba hastiado. Mi vida se había convertido en un suceso de cosas esperadas. Pero conocí a Daniela, y Daniela era dulce, divertida, distinta.
Mi segunda cita con ella se había compuesto por un parque, unas papitas y una Coca Cola. En el malecón, ese día le confesé mi vida y mi cariño. Sin embargo, conforme transcurrían las semanas, me di cuenta de que Daniela no era como yo. Daniela era luz y sinceridad, perfecta, una imagen en Instagram, playas y verano.
Daniela era una escala en do mayor.
«Admiraba y admiro mucho a Daniela», le comento a Martha. «Seguramente nunca nadie en mi vida fue tan linda conmigo».
A veces me detenía a pensar en cómo Daniela manifestaba su felicidad. Nunca pude asociar la palabra tristeza con ella, porque siempre encontraba una forma de sonreír; a veces imaginaba que no sabía cómo ubicar palabras azules en el diccionario.
Daniela y yo escapamos de Miraflores ese día. O, mejor dicho, como le dije que estaba un poco aburrido de siempre hacer lo mismo, accedió a acompañarme.
Esa noche tomamos un taxi sin un rumbo claro en mente. Pudimos ir a centro de Lima o bajar a la playa. Pero mi intuición me advertía que sería muy intrépido de mi parte. En cambio, ya subidos en el taxi, nos dirigimos al Jockey Plaza, el centro comercial por excelencia en el Perú. Pero, realmente, ¿qué podíamos hacer allí?, más allá que comprar algunas cosas.
«¿Cómo es, no?», río frente a Martha. «Nuestra idea de compartir un momento con alguien que queremos muchas veces se reduce a comprar algo». «A veces pasa eso», replica Martha. «Sí, bueno, llegamos al Jockey, pero nos fuimos rápido. Se me ocurrió mostrarle mejor el barrio donde había crecido».
Así pues, juntos tomamos un taxi que nos dejó cerca del hogar donde había pasado los primero 20 años de mi vida. Ocho años después, sin embargo, la disposición de los elementos en la cuadra habían cambiado. El edificio donde lo alquilabaPedidos Ya, la panadería donde solía comprar mis desayunos estaba olvidada, algunas casas, después de que los niños hayan crecido, lucían aun más silenciosas, y toda la calle estaba asediada por motocicletas.
«Aquí crecí», le comenté a Daniela. Ella mira sin cambiar el gesto, me dijo que era un lugar lindo. Admiró los detalles, las casas, a la gente pasar. «¿Hablas todavía con tus amigos de aquí?», me preguntó. «Con ninguno», le respondí. Y avanzamos unos pasos, volteamos en una esquina y en la residencial donde vivían mis amigos pude observar los letreros de alquiler y sentir cierta orfandad en esas paredes.
Daniela, por el contrario, siempre tuvo vínculos muy sólidos. Conoce a sus amigas desde hace más de una década y siempre planifican viajes juntas y experiencias hermosas. Observo ello con cierta curiosidad y reserva. En algún momento de mi vida, imagino, pude haber seguido un camino similar, pero nunca fui bueno para pretender que todo andaba bien. Con Daniela, en cambio, he escuchado historias intrigantes y hermosas: matrimonios, viajes y despedidas de solteras.
A veces pienso que la vida de Daniela se construyó en una catedral, mientras que la mía se hizo en una pequeña choza llena de escombros.
Durante esos momentos ideaba escenarios a los cuales nunca podría pertenecer: grandes reuniones, vestidos y camisas con patrones floreados; sueños en el extranjero, terrenos comprados y maestrías en Europa. «Podría yo?». Había días en los que veía a Daniela y la imagen de un matrimonio se manifestaba: mi rodilla en el piso y canciones plásticas. Podía sentir felicitaciones efímeras que terminaban en una invitación plastificada. Creía que era amor.
«No sé por qué mencioné a Fernanda esa noche», le comento a Martha. «Tal vez solo querías soltarlo», me responde.
«Aquí sucedió todo con Fernanda», le dije a Daniela mientras recorríamos un parque lleno de arboles gigantes y sombras similares. Daniela me miró con detenimiento. Había mencionado previamente a Fernanda. La había comentado sobre los abusos y la manipulación, sobre los llantos y las denigraciones, sobre el exceso, el sexo y la soledad. «Aquí solíamos besarnos, creo que nunca lo olvidaré». Daniela y yo observábamos un banco lleno de grafitis.
Vestidos con nuestros uniformes escolares, Fernanda y yo solíamos pasear por esos parques. Sus palabras determinaban mi realidad. Yo la quise cuando no sabía que significaba querer, cuando querer eran sucesos de espera y desesperación. Cuando querer eran palabras de consuelo; darlo todo solo para estar metidos media hora en una cama.
Vestida con pantalones cortos y plataformas gigantes, Fernanda descubrió ante mis ojos un mundo lleno de excesos y violencia. Las infidelidades eran un juego y parte de la manipulación. Ella era adicta a las drogas que guardaba en sus bolsillos.
Vestido con un pantalón y una camisa, cinco años después del primer beso con Fernanda, me iba a Estados Unidos, evitando pensar en ella.
«Un día me dijo que me quería porque sabía que aunque sufriera yo seguiría allí», le comento a Martha. Martha me abraza. Recuerdo los golpes y los gritos, las heridas que ella se hacía, el dolor de llamarse Fernanda, la obsesión de llamarse Leonardo. Busco desaparecer.
Daniela siguió mis pasos, nos detuvimos frente a la casa de Fernanda. «¿Todavía te duele?». «A veces recuerdo».
—¿Tú crees que algún día cambiaré?—, le pregunto con miedo.
Daniela me mira detenidamente. La quiero, pero a veces pienso que con ella nunca me echaré en el piso y veré el cielo; nunca habrán conversaciones de novelas y poesía; nunca pintaremos girasoles en las paredes.
Tomo su mano.
—Me gustas—, le digo.
—Volvamos a Miraflores—, me responde.